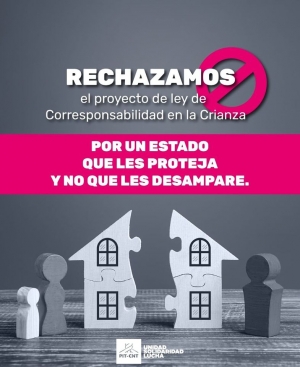La sociedad colonial. Secuencia: La esclavitud
Esta secuencia surge luego del trabajo realizado en el Área del Conocimiento Artístico sobre el artista Pedro Figari, quien tomó el candombe y la
comunidad afrodescendiente como temas centrales en sus obras. Así se vinculan el arte y la historia que se aprecian en sus obras, y esto permite desarrollar un trabajo interesante y significativo para los niños.
El abordaje de esta temática aporta, además, a la significatividad del contexto social en el que acontecen sucesos de nuestra historia, que se recuerdan en algunas efemérides celebradas en la escuela. En particular interesa profundizar en esta clase social de la época de la colonia, porque generalmente los niños de primer ciclo participan con representaciones escénicas en los actos patrióticos.
Los contenidos se centran en las cuatro dimensiones consideradas en el Documento Base de Análisis Curricular (ANEP. CEIP, 2016) para la enseñanza
del Área del Conocimiento Social. En atención a la dimensión conceptual se aborda el concepto de esclavitud desde atributos: sometimiento, propiedad del amo y fuerza de trabajo no remunerada.
Desde la dimensión metodológica se promueve el planteo de interrogantes, la búsqueda de hipótesis y evidencias a través de la lectura y la confrontación de diferentes fuentes de información, y la posterior sistematización de la información.
Con relación a la dimensión explicativa se pretende la comprensión de las acciones y los motivos de los negros esclavos como sujetos sociales de la
sociedad colonial.
A través de la lectura de relatos y distintos registros escritos se promueve la descripción (como habilidad cognitivo-lingüística) de la vida social de los negros esclavos para compartir con los niños de Nivel Inicial y primer grado.
La secuencia se construye para implementar en un grupo de segundo grado, tomando como contenidos: La sociedad colonial. La esclavitud.
Proyecto Formación Docente 2019. El papel del Estado y las políticas en el logro de la igualdad de oportunidades
¿Por qué la vinculación Estado-educación? ¿Es una vinculación necesaria con relación al sujeto?
Al concebir el sujeto como ser social, y por lo tanto condicionado por el medio en su construcción, las opciones del sujeto no están separadas de las circunstancias históricas, de su espacio y de su tiempo.
Además, la construcción del ser social se estructura en las organizaciones e instituciones sociales, principalmente en la escuela pública, por lo que se condicionan también estas opciones a las limitaciones que en las sociedades modernas establece el Estado en sus políticas públicas.
De esta manera, no hay nada en las sociedades que responda a un ordenamiento natural, y sí político. La responsabilidad de estos sentidos y significaciones está fuertemente vinculada al concepto de Estado, y el Estado vinculado a la educación se conforma como Estado docente (cf. Nahum, 1972). La orientación de la educación, planteaba L. B. Prieto Figueroa ya en una tesis en 1943, obedece a la sociedad donde actúa y es el Estado el que la determina.
Desde el siglo XIX hasta hoy se ha desarrollado fuertemente esta vinculación, llegando el Estado a dirigir, controlar y certificar la educación y las prácticas educativas organizadas, a través de las políticas públicas y de los Sistemas Educativos Nacionales.
En las sociedades modernas, la vinculación Estado-educación es una vinculación necesaria, y al analizarla se debe tomar en cuenta su naturaleza dinámica y compleja. Sin embargo hay principios fundantes que, si bien han cambiado en su significado, se han mantenido en el tiempo; la igualdad es uno de estos principios, herencia de los ideales de la Revolución Francesa, y base de la modernidad.
Proyecto Formación Docente 2019. Función socializadora de la educación en las sociedades democráticas. Un recorrido histórico por distintos referentes teóricos
Reflexionar acerca del papel que cumple y ha cumplido la educación en la sociedad, implica considerar la función de la escuela, institución socializadora creada con el fin de transmitir determinados mensajes. En las sociedades occidentales, el sistema educativo se originó en el siglo XIX como respuesta a las exigencias políticas y a los requerimientos económicos. Desde el punto de vista político: proceso de construcción de la democracia y de los Estados Nacionales; desde el punto de vista económico: construcción del mercado.
Diferencialmente según el país y su cultura política, en las postrimerías del siglo XIX surgen los sistemas educativos, articulados por niveles, de acuerdo
con la edad de los individuos. Dos categorías fueron los ejes en torno a los cuales se llevó a cabo la organización de la acción educativa de la escuela:
secuencialidad y jerarquización. Secuencialidad en cuanto organización por grados, según edades; jerarquización, porque se suponía que este ascenso
en grados implicaba la posibilidad de acceso a posiciones sociales más prestigiosas.
La historia educativa en Occidente estuvo fuertemente asociada a la historia de la Nación, la Democracia y el Mercado. En esta evolución tuvo fundamental importancia la educación como proceso de socialización. Si la Nación y la Democracia son construcciones sociales, deben ser enseñadas y aprendidas. La interiorización de normas así como la adhesión a determinados valores construidos socialmente, tuvieron a la escuela como principal
agente. Los elementos simbólicos, los rituales, la autoridad representada en actores en instituciones educativas, resultaron los elementos fundamentales para la transmisión de reglas de disciplina social; la escuela fue la principal vía para el logro de la cohesión social. La escuela pública se expandió como institución que pasó a ocupar los espacios de la familia y de la Iglesia, en lo referente a la socialización de las nuevas generaciones. Representaba valores universales, que trascendían las pautas particulares de las familias y otros grupos sociales. Se diseñó como institución especializada, con una amplia responsabilidad del Estado, como institución que representaba los intereses generales de la sociedad. La escuela representó la modernización y la transformación. La articulación entre lo cuantitativo y lo cualitativo –acceso universal y obligatorio a la misma, y laicismo, lengua oficial, lealtad a la Nación, respectivamente– le otorgaron estas características. Su función clásica fue la homogeneización cultural.
Los aportes de diferentes teóricos continúan teniendo vigencia hoy, para “pensar” la educación en estas sociedades. El análisis tendrá como punto de
partida a Émile Durkheim –cuya obra analizamos, “recorriendo” su rica producción– para, a partir de ese punto, ir relacionando y comparando las principales categorías de los demás autores seleccionados en función de la temática trabajada: la función socializadora de la educación en las sociedades democráticas.
8M en la escuela. Una mirada a las mujeres
Para poder enseñar y aprender temáticas y contenidos es imprescindible abordarlos desde múltiples lugares, con una intencionalidad clara. Hay conceptos generales y particulares que la escuela no puede dejar librados al azar y que deben ser tratados desde propuestas que atraviesen todas las actividades posibles. Será en el ir y venir constante de las palabras, en el preguntarnos y respondernos entre todas y todos, que construiremos las ideas que nos van a acompañar y serán resignificadas a lo largo de nuestras vidas.
A su vez, tenemos que explicitar que no nos apropiamos nunca de un conocimiento de una vez y para siempre. Primero porque el conocimiento es
histórico y, por lo tanto, se construye permanentemente. Segundo porque nuestras subjetividades recrean continuamente desde las experiencias lo que pensamos de esto o aquello.
Hablar de género hoy en día tiene tantas connotaciones como sujetos. No es nuestra intención enumerar argumentos en algún sentido. Simplemente
entendimos que hay temas que deben ser abordados, que la escuela no puede estar ausente, que las aulas necesitan poner en juego muchos estereotipos, que hay sujetos sociales que por algo han ocupado siempre los papeles secundarios de la Historia.
En nuestras sociedades no es lo mismo ser mujer o ser varón, históricamente los roles de ambos sujetos sociales han sido distintos. Resulta más claro identificar la desigualdad legal de comienzos del siglo XX, que las distintas formas de desigualdad real que existen actualmente. La opresión de las mujeres no terminó con el voto femenino ni con la ley de divorcio ni con la despenalización del aborto. La invisibilidad de las mujeres en el ámbito público y en la historia, tampoco. Ese fue nuestro punto de partida para pensar en múltiples y variadas actividades que nos planteamos realizar a lo largo del mes de marzo desde las distintas áreas del conocimiento, y desde propuestas integradoras que doten al tema de sentido. No nos encasillamos en las Ciencias Sociales ni en la Lengua, interrogamos al tema desde la potencia cotidiana que presenta.
Recursos naturales / bienes comunes naturales. Dos productos ideológicos antagónicos
Cuando se realiza una revisión bibliográfica de asuntos vinculados con los elementos naturales (agua, suelo, aire, minerales, etc.), se observa un uso
masivo del término recursos naturales como categoría que los congrega. Sin embargo se encuentran trabajos que emplean el concepto de bienes comunes naturales para tal acción. ¿Qué diferencia existe entre estas dos categorías? ¿Es posible utilizarlas como sinónimas o el empleo de una de ellas implica la renuncia a la otra? ¿Es un simple cambio de etiqueta o significan posicionamientos ideológicos distintos?
Para abordar estas preguntas, el artículo se organiza de la siguiente manera: un primer apartado que presenta diferencias sustantivas entre ambos conceptos desde una perspectiva antisimplificadora; un segundo apartado que expone el significado del concepto de bienes comunes de acuerdo con Bollier (2008), Helfrich (2008b), Rodríguez Pardo (2008), Vercelli y Thomas (2008); un tercer apartado que plantea la importancia de incluir este concepto en el discurso contemporáneo de acuerdo con Domínguez (2005) y Molina (2008); un apartado final con una idea de cierre.
Rechazamos el proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza
- Urge la acción de un Estado que les proteja y no que les desampare.
- Los derechos de las niñas, niños y adolescentes son intocables, existen ya demasiadas y diferentes formas de violencia hacia la niñez, en esta coyuntura nacional donde son miles las niñas y niños que carecen de alimentos y de una vivienda digna.
Compartimos la declaración de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT CNT
La Secretaría de Género, Equidad y Diversidad PIT CNT, DECLARA:
1- Su rechazo enfático al proyecto de Ley de “Corresponsabilidad en la Crianza” , por entender dicho proyecto como un claro retroceso en los derechos de niñas , niños y adolescentes. En el entendido que los temas de la infancia requieren una enorme responsabilidad del sistema político y en especial del Estado.
2- El mismo refleja una mirada exclusivamente adultocéntrica en su texto, dejando de lado el bienestar de nuestras infancias. En varios aspectos contradice el Código Civil de la Niñez, y deja totalmente vulnerables a niñas, niños y adolescentes bajo la tutela de una eventual situación de violencia.
3- Deja de lado la Ley de Violencia Basada en Género y complejiza los procesos judiciales sin acompañar de mayor presupuesto al Poder Judicial.
4- Este proyecto de ley modifica los criterios de la Patria Potestad hasta hoy establecidos, que establece la pérdida de la misma cuando el progenitor comete delitos graves contra sus hijas o hijos, femicidio (o tentativa) contra su madre.
5- Solo habla de un sistema político conservador, que olvida la lucha de muchísimas organizaciones sociales por los derechos de las niñas, niños y adolescentes contemplada en la actual legislación vigente.
6- Desde el PIT CNT consideramos que los DERECHOS de las niñas, niños y adolescentes son intocables, existen ya demasiadas y diferentes formas de violencia hacia la niñez, en esta coyuntura nacional donde son miles las niñas y niños que carecen de alimentos y de una vivienda digna. Urge la acción de un Estado que los proteja y no que los desampare.
Si hay señales de retroceso, la lucha es y nos tendrá en las calles.
Secretaria de Género, Equidad y Diversidad
PIT-CNT
Proyecto Formación Docente 2018. La transversalidad temática en la Formación Permanente
El concepto de transversalidad temática se introduce en la agenda educativa como eje de debates político-educativos dentro de las reformas educativas que llevaron adelante distintos países durante las décadas de los ochenta y los noventa del siglo XX. En el siglo XXI, el término “transversal” forma parte de una nueva concepción curricular que genera una ruptura epistemológica con la función social tradicional de la
institución educativa: el desarrollo de conductas neutras y generalizadas en los sujetos educandos, como base de una homogeneización social.
La transversalidad temática cobra un nuevo sentido curricular que trasciende el tomar un tema como referente organizador de un plan o programa educativo. Se presenta como la oportunidad dentro de las prácticas educativas de hacer visible la contextualización de los fenómenos sociales, políticos, culturales y económicos.
En este sentido tienen un carácter interdisciplinar y transdisciplinar con un enfoque globalizado e integral de la práctica educativa.
En la actualidad se ha desarrollado la formación permanente en la Educación Superior a nivel nacional.
La formación permanente comprende los cursos de educación permanente (capacitación, actualización y perfeccionamiento) y los posgrados (diplomas/ especializaciones, maestrías y doctorados). En cuanto a los cursos de educación permanente cabe señalar que en su propuesta curricular han superado el enfoque de los contenidos curriculares en las prácticas educativas, por ejemplo: la oferta de actualización y perfeccionamiento relativos a contenidos disciplinares o de formación para cargos superiores dentro del sistema educativo. La educación permanente se ha
transformado en un espacio de generación de conocimiento a través de la profesionalización, incluida la educación. Esto supone el desarrollo de comunidades profesionales vinculadas al ámbito de la educación con enfoque interdisciplinar y transdisciplinar, que conciben la relación sujeto-objeto desde una perspectiva situada, contextualizada e integral. Por lo tanto, toda construcción colectiva y participativa de conocimiento se gesta desde “el ser” y no desde “el deber ser”.
Desde el enfoque planteado, cabe señalar que dentro de las políticas públicas del Estado uruguayo está la transversalidad como componente articulador de proyectos y programas.
Trabajo y Cooperativa. Una mirada desde las Ciencias Sociales y las tecnologías digitales
Acercarse a la realidad social para poder entenderla y formar parte de ella, cuando es muy compleja y tan vasta e inacabable, requiere tener marcos teóricos de referencia con conceptos que permitan avanzar en su comprensión. La enseñanza de las Ciencias Sociales implica entre otras cosas abordar temáticas de relevancia social y ofrecer herramientas para poder analizarlas. En este sentido, llevar al aula el concepto de trabajo involucra comprender su valor como actividad humana, entender problemas del presente y definir opciones pensando en el futuro.
En el recorrido del presente artículo se intenta mostrar cómo es posible colocar la mirada en los conceptos de trabajo y cooperativa desde las Ciencias
Sociales y las tecnologías digitales. A modo de ejemplo se presenta una propuesta, en forma secuenciada, con actividades de apertura, de avance
y de cierre parcial, en las que se promueven explícitamente diferentes formas de razonamiento ya registradas en el cuadro que hace referencia a las
dimensiones en Ciencias Sociales según el Documento Base de Análisis Curricular y que son propias del área. Las construcciones conceptuales, el acceso a cierta información, las formas de explicación, el desarrollo de ciertas habilidades lingüísticas y conocer los procedimientos que realizan los investigadores sociales para indagar, deben convertirse en contenidos escolares.
Además aparece la integración de las tecnologías digitales con la pretensión de que sean invisibles en el proceso, favoreciendo la adquisición de
nuevos conocimientos y competencias. Hablar de integración invisible de la tecnología es manejar la idea de que no sea integrada de forma forzada y con el mismo rol con que se puede presentar la pizarra o el papel, sino de que permite nuevos escenarios para la construcción del aprendizaje.
Los recursos seleccionados y creados para esta secuencia también tienen el propósito de favorecer el trabajo colaborativo, la participación, la comunicación y la creación de nuevos contenidos para promover el desarrollo de competencias digitales.
Los pastizales en el batllismo. Hacia el abordaje ambiental del currículo
Este artículo es la síntesis del “Trabajo Práctico 2. Ambientalizando el currículum”, realizado en el curso “Educación, Ambiente y Desarrollo”, Maestría en Educación Ambiental. Docentes a cargo: Fernando Pesce e Ismael Díaz.
El tema seleccionado se enmarca en el programa escolar vigente y forma parte de la malla curricular de sexto grado; se incluye dentro de las áreas del Conocimiento Social y de la Naturaleza. El contenido seleccionado amalgama el saber histórico-social del Uruguay en el siglo XX (la segunda modernización y las reformas batllistas) con el saber biofísico que refiere al nivel de organización ecosistémica del pastizal (el equilibrio del ecosistema como resultado de una compleja evolución). Aporta así a la construcción de aprendizajes interdisciplinarios requeridos en prácticas de Educación Ambiental. Se enmarca en el metarrelato contemporáneo que reconoce a la Educación Ambiental como una herramienta útil para mejorar el vínculo entre la sociedad y la naturaleza, a través de la cual se pretende abordar las ventajas y desventajas de cada actividad productiva, buscando evaluar y decidir de manera crítica y responsable la forma en que se explotan los bienes comunes. Los escolares son objeto de particular atención de la Educación Ambiental, objeto prioritario para la proyección al futuro de sus aprendizajes. (cf. Cuello Gijón, 2003:2)
La enseñanza de las ciencias sociales, y específicamente el abordaje histórico, brinda herramientas a los estudiantes para comprender la actualidad y sus conflictos, entendiendo a esta actualidad compleja como producto de las interacciones en el ambiente considerado desde una concepción sistémica, multidimensional y en continua transformación. Asimismo, se cree relevante identificar los diferentes actores en la sociedad, que modifican y construyen el ambiente. Evidenciar las distintas posiciones de estos actores a través de sus discursos, permite reconocer y reflexionar sobre las distintas miradas respecto a un mismo hecho histórico. Esto facilita comprender los distintos grados de responsabilidad ante un mismo conflicto social, generando así la elaboración de un pensamiento crítico que permita comprender los hechos del presente en función de la historia pasada, construyendo su propia postura e identidad.
Y ahora... ¿dónde jugamos? La erosión como problema ambiental
En nuestro país existe una larga tradición de experiencias sobre Educación Ambiental (EA). Muchas de esas prácticas se realizan de manera intuitiva, basadas en motivaciones y entusiasmos personales, pero con limitado acceso a la formación específica para lograr mayor consistencia y profundidad. No obstante creemos que la escuela es el ámbito propicio para el abordaje de la EA, porque le compete educar en un sentido amplio, integrador
y comprometido con la realidad de la comunidad en que está inserta. No se trata de solucionar los problemas que posee, sino de conocerla primeramente, ¿cómo?, viéndola, tomando conciencia de ella, ensayando acciones, creando opiniones propias que nos permitirán después actuar como ciudadanos con responsabilidad ambiental. En el marco de una secuencia institucional sobre el 5 de junio – Día Mundial del Medio Ambiente, las actividades que se desarrollaron tuvieron como propósito trascender la instancia de descripción de los “problemas” detectados, para ampliarlos a la identificación de los actores involucrados, visualizar algunos costos sociales, económicos y niveles de afectación. Se trataba de plantearnos alternativas y reflexionar sobre las formas de desarrollo económico y su viabilidad ecológica.